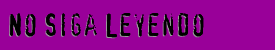
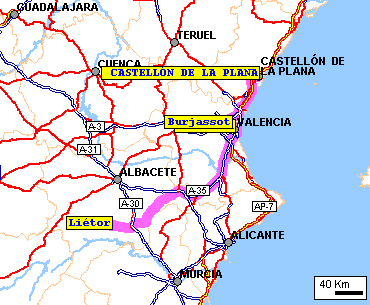
Amaneció, desperté solo en el colchón que (por una vez en la vida aunque sea) compartía con dos bellas mozas y era el día de volver a casa. Aparté el pensamiento, aparté el saco de dormir que me había aislado cuando no debía, maldición, y decidí que ya iba siendo hora de darme una ducha. La última había sido cuatro días atrás y, aunque hay cierta tolerancia en las acampadas, la cosa empezaba a pasar de castaño oscuro.
Hacía sol. Por primera vez en todo este tiempo, hacía un día estupendo y teníamos un lugar bonito (el patio trasero de casa de Ana, con sus bancales verdes) para aprovecharlo. Con una pera, una manzana, un vaso de zumo de brick y unas tostadas con aceite y sal, base de nuestra alimentación como creo que ya he dicho, el puto paraíso. Otra vez. Tanto queríamos evitar el momento de volver a la realidad que cuatro de nosotros (creo que Maijo es la única que no había nombrado, y conste que no es por falta de méritos) decidieron quedarse un día más. Para los que abandonábamos ya el sueño, al menos quedaba la última comida, en el mismo bar donde hicimos la primera cena.
Sí. Más rabo.

Y también más orujo, que había que reponer a sus propietarios las botellas de recuerdo que nos bebimos cuando pasábamos tanto frío. Un café, una visita rápida al museo que tenían montado con los restos de excavaciones arqueológicas de la zona. Y un inciso: Excelentísima alcaldesa de Liétor, si algún vecino repara en que la maniquí del diorama del piso superior empuña una cuchara cuando ésta debería estar sobre la mesa, sepa que la responsable es Susana, natural de Castellón de la Plana. Y yo no he dicho nada.
Para demostrar, después del trayecto en coche y los atascos, antes del aspirado del coche y el rapado del perro, que las aguas volvían a su cauce, me perdí en las carreteras de Valencia. Pero no durante mucho rato.