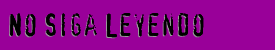
El otro día pusieron en la tele la película Cero en conducta, sobre unos chavales que se las tienen que ingeniar para acudir a un concierto de los Kiss en Detroit. Me la tragué entera, como siempre, y pensé en una vieja historia propia. Hace ya bastantes años tuve la suerte de dejarme convencer para ir a la primera edición del Dr Music Festival, cuando se hacía en Escalarre (Lleida). Cuando se hacía, simplemente. El festival tuvo su mejor cartel aquel año, pero no pudimos disfrutarlo del todo porque la manera más económica de llegar a Escalarre implicaba esperar a un tipo muy raro que terminaba tarde de trabajar y conducía una furgoneta. Se nos escapó la oportunidad dorada de ver a Sepultura en sus mejores tiempos, antes de que Max les dejara. Pero no me perdí a Iggy Pop ni casi ningún otro concierto interesante, y los había a carretadas.
Para cuando llegó el domingo, terminaron los conciertos y recogimos las tiendas de campaña, nuestra economía estaba bajo mínimos. El hombre de la furgoneta se había marchado la noche anterior (ya he dicho que era muy raro) y teníamos que volver a casa por nuestros propios medios. No nos preocupamos demasiado porque suponíamos que tendríamos la oportunidad de acercarnos a un cajero automático, y de momento nos sobraba para el autobús que iba a Lleida. Hicimos el trayecto bastante animados, alucinando con la cantidad de dinero que habíamos gastado y satisfechos de haber aprendido un buen número de juegos de beber, entre ellos la Pirámide. Para un chaval de 18 añitos, ese conocimiento es útil. Sigue siéndolo ocho años después, ahora que lo pienso. El caso es que, ya en Lleida, decidimos ir directamente a la estación de trenes para enterarnos de los horarios. Salía un tren hacia Tarragona, supusimos que regional, para el que todavía nos llegaba el dinero: incluso sobraba para comprar unos bocatas y unas latas de cerveza en el bar de al lado. Apuramos el tiempo sentados el suelo. Tras dos noches de acampada y mucho hippismo, ninguna otra opción parecía apropiada.
Tras subir al tren en cuestión con el tiempo justo, descubrimos que tenía vagón-cafetería. Maldición. Aquello no era un regional. Pero ya estábamos dentro, así que nos limitamos a procurar que el revisor no nos encontrara. Misión imposible, sobre todo teniendo en cuenta que el mejor plan que fuimos capaces de urdir consistía en refugiarnos en la cafetería y tomar alguna cerveza más. Cuando finalmente nos pidieron los billetes, sacamos inocentemente los tickets de regional que llevábamos. El revisor accedió a cobrarnos solamente la diferencia de precio, pero uno de nosotros tenía tan sólo una tarjeta que le acreditaba como hijo de pensionista de RENFE, o algo así, y le permitía viajar gratis en algunos trenes. No en el nuestro. La reserva económica nos llegaba a duras penas para pagar todo, pero no se lo dijimos al revisor. Pusimos carita de pena en lugar de hablar y finalmente se ablandó e hizo la vista gorda. Al final la tarjeta le permitió viajar gratis, aunque los demás sí tuvimos que pagar la diferencia.
Estación de Tarragona. Sin apenas tiempo de averiguar qué hacer, ni mucho menos de buscar un cajero automático, el tren a Valencia que necesitábamos se plantó en el andén. La enorme cola de las taquillas nos obligó a decidir con rapidez, y la decisión fue continuar confiando en nuestra suerte y subirnos directamente. Nos instalamos junto a las puertas, fuera de las cabinas con asientos. Nos reclinamos sobre las mochilas amontonadas y disfrutamos de uno de los Grandes Placeres: un cigarrito en el tren. Al poco escuchamos un enfrentamiento verbal entre el revisor, que ya andaba cerca, y otro grupete proveniente también del Dr Music que acabó con el empleado de RENFE expulsándoles del tren con muy malos modos por subir sin billete. Hechos a la idea de que la siguiente parada, fuera cual fuera, iba a ser la nuestra, le explicamos nuestra situación al revisor con calma. Le dijimos que pretendíamos sacar dinero con la tarjeta de Mónica (ahora mamá de una niña, qué cosas) en Tarragona, pero que no nos dio tiempo. El revisor quiso examinar la tarjeta de crédito por alguna extraña razón, pero el hecho de enseñársela pareció convencerle de que éramos buena gente, no como esos respondones del infierno que estarían apañándoselas como pudieran en la anterior estación. Sacamos todo el dinero que llevábamos encima, que ni siquiera llegaba para pagar dos de los seis o siete billetes que necesitábamos, pero le bastó. Incluso nos entregó un recibo y vino al poco tiempo a ofrecernos un par de asientos que habían quedado libres. Todos decidimos seguir en el suelo, fumando sobre las mochilas. Ninguna otra opción habría sido apropiada.
En la historia, vista con distancia, no hay nada de lo que estar orgulloso. En ningún momento corrimos peligro alguno salvo el de ganarnos alguna bronca en casa por haber tenido que esperar a tener dinero para el siguiente tren, o el de pedir al padre de alguien que viniera a buscarnos a la estación de turno. Simplemente tomamos algunas decisiones, unas rápidas, otras equivocadas, que nos llevaron por pura casualidad a nuestro destino por bastante menos dinero del estipulado. Pero cuando pisé el andén de la estación vieja de Castellón me sentía igualito que Indiana Jones, igualito que los protagonistas de Cero en conducta (aunque no la hubiera visto entonces) cuando los Kiss sueltan las primeras llamaradas. Sólo por esa sensación, aunque tampoco hubiera visto el concierto de Iggy Pop ni ningún otro, hubiera valido la pena el viaje.