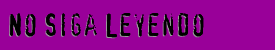
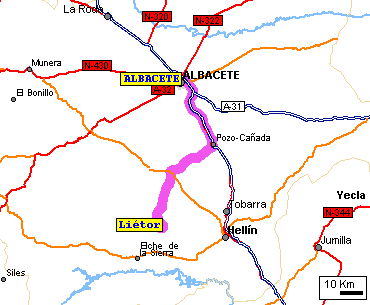
Por supuesto, despertamos tarde. Al fin y al cabo, la noche anterior había terminado pasadas las siete de la mañana y ya de antemano había sueño que recuperar. Seguíamos en Liétor, en casa de Ana, desayunando pan con aceite y sal (que se convertiría en la base de nuestra alimentación, junto al orujo-miel) y zumos, y esperando a que la previsión meteorológica de La Primera decidiera si seguíamos con el plan hippie en Almería o había que improvisar algo. Mientras tanto, los dos perros hacían de las suyas en el patio, con bancales que bajaban hasta un arroyuelo.

En la previsión gráfica del tiempo, la punta del relámpago caía exactamente sobre el lugar al que nos dirigíamos. Nubarrón sobre nuestras cabezas, y eso que estábamos a unos 400 kilómetros y hacía solecillo. No es que nos reuniéramos para decidir qué hacíamos, pero sí se iniciaron conversaciones que nos llevaron a... a posponer la decisión un día más, por supuesto. Acordamos dar un par de vueltas por el pueblo, marchar a Albacete capital y hacer noche en un chalet que nos prestó la hermana de Bego [1]. Mañana miraríamos de nuevo las previsiones y decidiríamos, aunque creo que todos teníamos ya bastante claro que no íbamos a subir en barca estas vacaciones a no ser que lloviera mucho más de la cuenta.
 Mientras tanto, exploración. El pueblo tiene dos iglesias, una más grande y con un museo que dejamos de lado, y otra más pequeña, más fea a mi juicio, pero con sorpresa guardada como los huevos Kinder. Sólo que en este caso no abrías el huevo y te salía un muñequito, sino que levantabas una alfombra en el rellano del altar y te salía una cripta llena de momias. Cadáveres de curas que no comían chinas del río precisamente (sus manos se unían beatíficamente muy por encima de la columna vertebral) y de benefactores de la iglesia, como una madre con su hijo esquelético, que debieron morir en el parto hace 300 años. El más espeluznante, de todas formas, era el mejor conservado: un hombre al que todavía se le reconocían las facciones en el pellejo de la cara. Estuvimos allá abajo el tiempo suficiente para verlos todos bien y salimos antes de que alguien decidiera hacernos la bromita de cerrar la trampilla; todo el mundo sabe que lo siguiente que hubiera ocurrido es un ataque zombi sobre el pueblo en toda regla. Y las primeras víctimas hubiéramos sido nosotros.
Mientras tanto, exploración. El pueblo tiene dos iglesias, una más grande y con un museo que dejamos de lado, y otra más pequeña, más fea a mi juicio, pero con sorpresa guardada como los huevos Kinder. Sólo que en este caso no abrías el huevo y te salía un muñequito, sino que levantabas una alfombra en el rellano del altar y te salía una cripta llena de momias. Cadáveres de curas que no comían chinas del río precisamente (sus manos se unían beatíficamente muy por encima de la columna vertebral) y de benefactores de la iglesia, como una madre con su hijo esquelético, que debieron morir en el parto hace 300 años. El más espeluznante, de todas formas, era el mejor conservado: un hombre al que todavía se le reconocían las facciones en el pellejo de la cara. Estuvimos allá abajo el tiempo suficiente para verlos todos bien y salimos antes de que alguien decidiera hacernos la bromita de cerrar la trampilla; todo el mundo sabe que lo siguiente que hubiera ocurrido es un ataque zombi sobre el pueblo en toda regla. Y las primeras víctimas hubiéramos sido nosotros.
Bajamos por un camino de cabras hasta el río Mundo, que pasa por debajo del peñón sobre el que está el pueblo, y aquí fue donde me di cuenta de lo que me había dejado en Castellón: cualquier tipo de calzado que no fueran los horribles y antiguos náuticos que llevaba puestos, con su suela desgastada, sus cordones que se desataban y todo tipo de facilidades para matarte campo a través. Cuando quisimos darnos cuenta, ya debajo del pueblo, Darío estaba trepando a una roca y desapareciendo por un agujero, apareciendo en una terraza, apareciendo en otra. Quien pudo y quiso, le siguió. Yo, dada la condición de mi calzado, opté por esperar debajo fumando y sacando fotos y sentir una profunda envidia.
 |  |
Y finalmente nuestro convoy de dos coches se puso de camino hacia Albacete, ya de noche. Nos reunimos con nuestro contacto allí (¡Bego! ¡Después de seis meses!) y nos guió hasta el refugio que habíamos de utilizar aquella noche: un chalet enorme a 12 kilómetros de la ciudad, perteneciente a su hermana, sin muebles a excepción del sofá de mis sueños y con una alarma que disparamos y que a punto estuvo de enviarnos allí a las fuerzas de orden público, con lo que llevábamos encima. Fue la única noche del viaje que no comenzamos bebiendo orujo, pero lo compensamos con unos cubatas en Albacete y una partida de las largas al Ocalimocho 3.0 (TM), que (por una vez) tuve el buen juicio de traerme.
Calefacción central. Lo que llegaríamos a echarla de menos.
--
[1] No pudiste volver de Brasil en momento más oportuno, cariño. Y yo te recibí como de costumbre: pidiéndote favores... Volver.