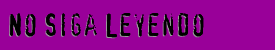
Ahora que la nunca suficientemente loada RENFE ha iniciado una campaña publicitaria que habla de la calidad de sus servicios y de la mirada que tienen puesta en el futuro y la modernidad, creo que es el momento de contar una anecdotilla de nada que sucedió hace un mes escaso.
Circulaba yo, como de costumbre, en la línea de Cercanías Valencia-Castellón porque había quedado para dar una clase particular. Iba leyendo un libro de Jean M. Auel (entretienen, pero hay que ver lo que se repite esta señora para engordar las novelas), así que no me enteré de la situación hasta que escuché a alguien comentar que ya llevábamos un cuarto de hora parados. Regresé en un parpadeo desde el paleolítico hasta la línea de Cercanías y no noté demasiada diferencia. Como de costumbre, ninguna explicación a los pasajeros. Ningún dato sobre la hora prevista de salida por si alguien (como un servidor) había quedado. Volví a la novela y al poco tiempo un revisor -uy, perdón, que se mosquean si no se les llama interventores- salió de la cabina como alma que lleva el diablo. Lo interceptó la misma señora que decía antes lo del cuarto de hora y, cosa rara, el revisor se dignó a explicar que había descarrilado un mercancías algo más adelante y que no tardaríamos demasiado en seguir camino. Pero acto seguido abrió una puerta del vagón y dijo que si queríamos salir al andén, no había problema. Mientras nuestro héroe cierra el libro, sale a fumar un cigarrillo y llama a su alumna para decirle que mejor le avisará cuando llegue porque esto va para largo, haremos la primera reflexión del día: la modernidad empieza por eliminar los tramos de una sola vía en las líneas de Cercanías.
Acabado el cigarrillo, estaba planteándome si acercarme a la estación para mear. Pero se me adelantó alguien: empezó a cruzar la vía (a nivel, por supuesto) y se oyeron gritos. El tipo echó a correr y, segundo y medio después, un Alaris pasó a toda velocidad a nuestro lado. El chaval pudo llegar vivo a la estación gracias a los gritos y, supongo, soltó la mejor meada de su vida porque había vuelto a nacer. El andén donde estábamos retenidos tenía una visibilidad de aproximadamente 200 metros antes de que una curva se tragara las vías. La segunda reflexión del día: la modernidad empieza por poner pasos subterráneos en absolutamente todas las estaciones. Y si no llega el presupuesto con la pasta que deben de sacarse cobrando 3,50 por la mierda de servicio de Cercanías que ofrecen, que al menos todas las estaciones avisen automáticamente por megafonía cuando se acerque uno de esos trenes de los anuncios a toda velocidad. Decidí esperar a mear en Castellón.
De vuelta en el tren, sabiendo que me esperaba otro buen rato de inactividad y desinformación, volví con la novela que explicaba las aventuras de una caverna de neanderthales en el paleolítico. No me sorprendió darme cuenta de que tenían el chiringuito bastante mejor montado que nuestro transporte ferroviario. Pero, sorpresa, el tren reinició la marcha con el tiempo suficiente para que nadie pudiera reclamar después la devolución del precio del billete por retraso. Incluso nos regalaron cinco minutos de margen que cada pasajero pudo emplear en lo que quisiera. Yo los utilicé para soltar una larga y placentera meada, por fin a salvo en los urinarios de la estación. Y en decidir en el último momento que apuntaría bien, porque (tercera y última reflexión del día) al fin y al cabo los empleados de la limpieza no tienen culpa de nada.
Modernidad. Los cojones.
No puedo remediarlo: soy una persona que, cuando le pica algo, se rasca. Y ya sé que no es bueno, que cuando un mosquito te chupa la sangre lo mejor es dejarlo estar para que cure más rápido. Pero es irresistible. Y con los horrores del mundo viene a pasar más o menos lo mismo. Y en concreto, con ese grano en el culo musical (por no decir social) llamado reggaetón no puedo dejar de rascarme. Es ver un anuncio del próximo recopilatorio y me pego a la tele para apreciarlo en toda su grandiosidad. Y cuanto más te rascas más te pica.
Hace poco recibí un email de cierta lista de correo que tenemos los coleguitas enviado por DrillerKiller, que a veces deja comentarios aquí pero sólo cuando husmea la sangre. El email refería a una página de información del diario El Mundo, encabezada por el siguiente titular: Reggaeton a lo japonés. Tuve miedo. Mucho. Pero como ya sabía cuál iba a ser el final de la historia, hice control-clic sin más, cambié de pestaña y leí y leí. Y como no me lo creía del todo volví a leerlo desde el principio. Y resulta que un buen día un peón de obras públicas, un electricista y un fabricante de piezas para robots, todos peruanos de ascendencia nipona, decidieron que lo que de verdad necesitaba desesperadamente el mundo era que ellos dedicaran su escaso tiempo libre a crear el grupo de reggaetón definitivo: Los Kalibres.
Al margen de que, como estipula el contrato discográfico de cualquier grupo de reggaetón, su primera canción figurará en el próximo recopilatorio Perreo pa ti VII, Los Kalibres tienen una característica que les convierte en un punto y aparte en la historia de la música: cantan en japoñol. Han sido los primeros en comprender que las letras del reggaetón tradicional eran demasiado accesibles al gran público y han decidido fusionar el castellano con el japonés para hacer más herméticas sus canciones. Así, por ejemplo, utilizan el verbo "gambetear", derivado de gambarimasu (animarse a hacer algo), o llaman chacho (deformación de shacho) al jefe de una empresa. Ríete tú del pringado que pensó en versionar la sintonía de Pasión de Gavilanes a ritmo de reggaetón. Menudo don nadie.
Y sin más, os dejo con el enlace a la noticia de El Mundo (por si queréis ver las fotos) y transcribo aquí unos versos de su primer megahit por si a alguien le quedaba todavía algo de cordura. De esta sí que no os salváis...
¿A que os ha gustado?
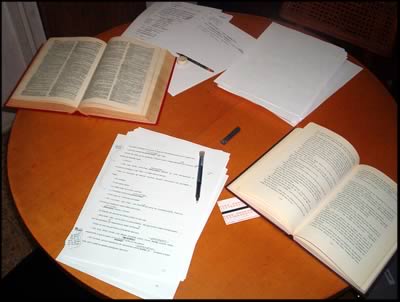 Mascarada va viento en popa, chicos
Mascarada va viento en popa, chicosEl gobierno, para quien no se haya enterado, por fin se ha dado cuenta de que la sanidad pública va un poquito como el culo y necesita una ayudita económica de nada. Nunca es tarde, linces. Así que las mentes preclaras que, de alguna manera, siempre acaban tomando las decisiones más gordas, han decidido que lo ideal es financiar la sanidad a base de hincharnos los impuestos en alcohol, gasolina y tabaco. Simplemente maravilloso.
Claro, es que resulta que el alcohol y el tabaco son malos, malísimos, y además suponen una carga para el sistema sanitario a largo plazo. Y la gasolina tres cuartos de lo mismo, sobre todo si tenemos en cuenta los accidentes de automóvil. Aunque lo más seguro es que con la gasolina se acaben echando atrás si es que no lo han hecho ya. Pero lo que no entiendo es por qué tenían que ser precisamente tres productos básicos los que sufrieran la tocada de impuestos. (Y antes de que alguien diga que él no fuma, responderé que yo no conduzco. En esto tenemos que estar unidos, camaradas.) No se les ocurrirá encarecer los chalets de lujo, aumentar las multas por contaminación a las grandes empresas o recalificar los terrenos municipales antes de venderlos a las constructoras, por poner tres ejemplos casi al azar. Ni disolver de una vez el puto ejército, que (además de no servir para nada) últimamente no hace más que dar quebraderos de cabeza, y destinar así el presupuesto de "Defensa" a Sanidad y Educación. Para qué. Que paguen los de siempre. Y ya que estamos, que paguen más.
El lado positivo es que ahora, cada vez que fume o que me tome una cerveza, tendré en mi interior la sensación cálida de saber que, gracias a mí, en un par de años habrá un hospital con una camilla más. Y cada vez que Mercedes Milá haga una de sus apariciones apocalípticas antitabaco en televisión, provocará que un niñito muera por falta de atención médica. ¿No es maravilloso?
Comprendo la necesidad de un sistema sanitario público. Es más, lo apoyo sin reservas. Comprendo que una sanidad pública debe financiarse con impuestos. Pero no comprendo que un gobierno que se declara de izquierdas decida que las subidas extraordinarias deban aplicarse a productos de consumo masivo, por muy malísimos que sean. Llámame simple, pero lo próximo será encarecer el pollo y las patatas para financiar la educación. En el fondo, la pregunta siempre es la misma: ¿acaso la clase política no fuma, bebe o echa caldo en el coche? Y la respuesta también es siempre la misma: ellos no pagan gasolina. La pagamos nosotros, igual que sus sueldos que no creo que les importe gastar en vicios, vayan al precio que vayan. La diferencia es que si a mí se me ocurriera putear de esa manera a quien me paga el jornal, no duraría ni diez minutos. Pero nosotros siempre hemos sido unos jefes demasiado consentidores, siempre hemos permitido que nuestros empleados se nos suban mucho a la chepa. Y así nos luce el pelo.
Es que lo sabía. Bueno, el próximo cigarrito va a la salud de la madre de Zetapé.
 Os presento a Flash.
Os presento a Flash.Ahora que terminó la temporada de Perdidos en la primera y que la próxima, pese al éxito de audiencia, tardaremos en verla doblada, no está de más recomendar otra serie para paliar el mono de frikismo televisado.

En los últimos cincuenta años del siglo XX se empiezan a escuchar noticias de abducciones, de desaparecidos sin ninguna explicación. La gente las ignora, las revistas especializadas crean a partir de ellas una seudociencia llamada ufología y, bueno, la humanidad en general se las toma a coña. Y entonces, un buen día (el 11 de septiembre de 2004) un meteorito se acerca a la Tierra con velocidad de impacto serio. Con velocidad de aniquilación global, vamos. Las agencias de seguridad se vuelven locas, lo bombardean con misiles nucleares sin ningún efecto y, en el último momento, son las primeras en darse cuenta de que el meteorito está frenando y cambiando de rumbo. Pero los meteoritos no pueden cambiar de rumbo, así que está claro que no es un meteorito. Se detiene unos metros por encima de un lago de la zona de Seattle, emite una luz cegadora y, cuando se vuelve a ver algo, el lago ha sido sustituido por 4400 personas con cara de gilipollas, que (se descubre pronto) no recuerdan nada del tiempo que estuvieron desaparecidos.
La serie tiene un aire a Expediente X, con una pareja de investigadores (esta vez de la NSA) al cargo de los sucesos relacionados con los 4400. Pero a diferencia de aquella, todos los capítulos de The 4400 están relacionados con la trama principal de la serie, que consiste en descubrir las razones de la abducción... y de las capacidades especiales que están empezando a mostrar los retornados. Engancha, advierto.
La primera temporada de la serie consta sólo de 5 episodios (uno de ellos doble), como si sus productores no estuvieran demasiado seguros de la viabilidad. Por suerte, la segunda temporada lleva ya 11 (de los que solamente he visto los tres primeros) y parece que tiene salud de sobras. Los subtítulos, tanto en castellano como en inglés, están disponibles en la red. Sólo hay que saber buscar.